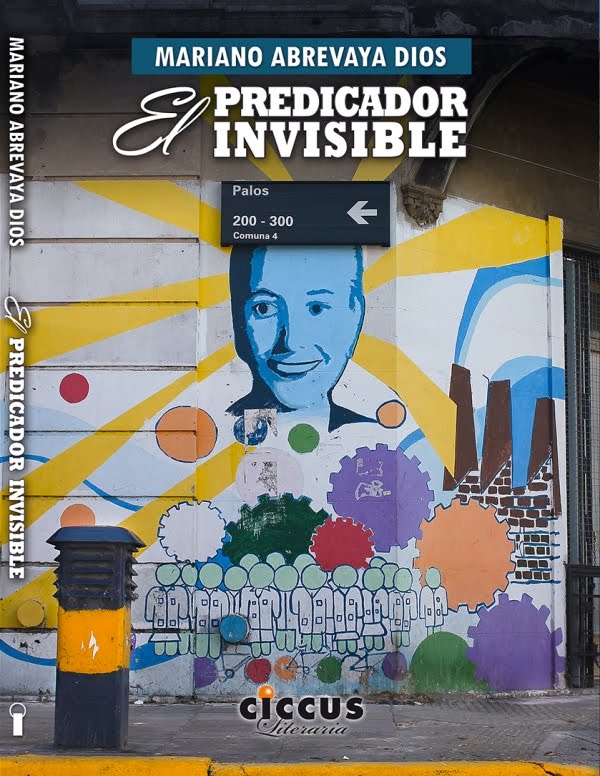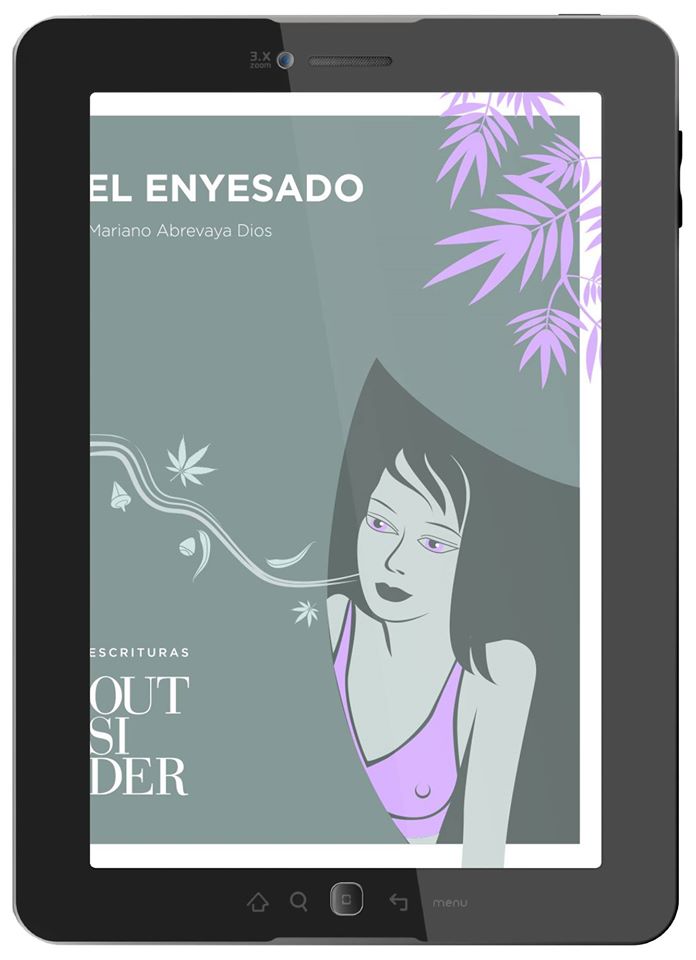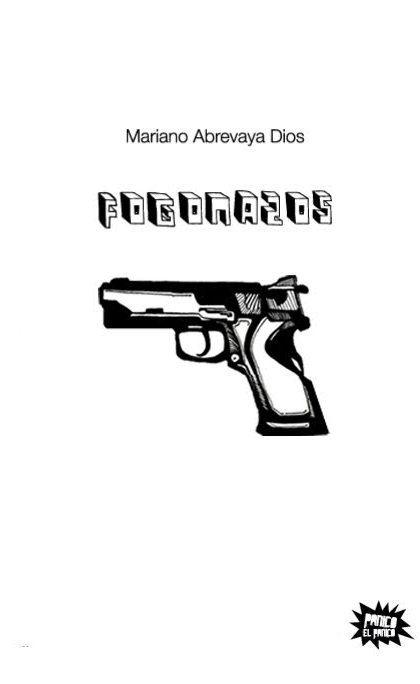A Leticia Martín la conocí en el invierno de 2011, durante la presentación de un libro, en "FM La Tribu". Nos presentó Leonardo Oyola, un fantástico narrador de policiales lleno de generosidad.
A Leticia Martín la conocí en el invierno de 2011, durante la presentación de un libro, en "FM La Tribu". Nos presentó Leonardo Oyola, un fantástico narrador de policiales lleno de generosidad.
Leticia es poeta y narradora. Escribe mucho, todos los días. Trabaja en un lugar fascinante como comunicadora. Es una apasionada de las palabras y las ideas. Tiene dos blogs. En uno describe y desmenuza y hechiza la cotidianeidad. En el otro, reseña los libros de los colegas que vienen produciendo literatura desde hace un par de años.
La semana pasada nos encontramos en su trabajo, y al borde de una baranda de madera lustrada, en el primer piso de un patio cerrado, le regalé un ejemplar de Fogonazos.
Ayer subió su reseña.
Gracias, compañera.
Buscar dentro de HermanosDios
Otra reseña del libro de cuentos Fogonazos (por Leticia Martín)
Reflexiones de verano sobre el Parque Saavedra (parte II)

Lateral Oeste
La feria funciona sólo los fines de semana y siempre y cuando no llueva. Nace en Pairossien y Melián, frente a la puerta de un barcito con nombre pomposo (“FM Cofee Resto Bar”), recorre cien metros de la calle Roque Pérez, y muere en la avenida García del Río, en la entrada de otro local, llamado “Adaggio”, que ocupa toda la esquina, y que ofrece unas diez mesas para sentarse en la vereda, al sol, para comer torta, leer La Nación y atar la correa del caniche blanco a la pata de la silla con respaldo de cuero.
En el 2001, recuerdo, muchos vecinos del parque traían sus pertenencias dentro de una sábana, o en una valija, y las tendían sobre el césped, o la tierra, sin ningún tipo de organización y a cualquier hora. Herramientas, vajilla, ropa, discos, libros y hasta objetos personales como un portarretratos. Todo lo que hubiese en casa y que pudiese tener un valor para un tercero se ofrecía en ese costado del parque, quedando al desnudo la cruda desprotección que cientos de personas –la mayoría de ellos jubilados- sufrían por aquellos días de desconsuelo. Desde hace un par de años, a través de la regulación del gobierno de la Ciudad, el feriante cuenta con la posibilidad de ofrecer su mercadería en uno de los casi cien puestos que unos muchachos arman con sus propias manos los viernes a la noche. Desde las primeras horas del sábado, entonces, y hasta el atardecer del domingo, la familia puede pasear para un lado o para el otro debajo del extenso techo de media sombra de color azul, comer un súper pancho en un carrito que siempre tiene sintonizado un partido de fútbol, comprar a bajo costo un helecho para el balcón, una remerita trucha del Manchester United para el sobrino o nieto, una artesanía para decorar el departamentito de Las Toninas, bombachas, calzones o medias, juguetes, o dejarle a un silencioso matrimonio boliviano el par de zapatillas Nike para que les peguen la suela o revistan algún agujero con un retazo de cuero. Uno puede, también, bajo la densa atmósfera que flota entre los puestos, cruzarse a un amante, a un viejo compañero de oficina, o al vecino con el que hace dos años atrás casi se arruina a trompadas por una cuestión doméstica.
Alejo y Alegría
Hace un tiempo, y por medio de la pelota (es irresistible esa insinuación cargada de inocencia y deseo que largan los chicos cuando se paran a un costado: “¿puedo jugar?”), con Santino nos hicimos amigos de un chico de diez años: Alejo. Con la piel del color del río Paraná, un corte de tipo tasa que le caía en forma de flequillo sobre los ojos negros, delgado, y no muy alto para su edad, a fuerza de tacos y una pegada que siempre terminaba inflando la red, enseguida se convirtió en referente de mi hijo, que al poco tiempo empezó a preguntar por él en la semana. Cuando lo volvíamos a encontrar Santino lo enaltecía, y hasta una vez le dio un abrazo. Una tarde le pedimos el teléfono y al otro fin de semana lo llamamos a la casa para ir a verlo jugar con la camiseta de su club, All Boys de Saavedra. Fuimos el domingo, temprano. El partido era por los puntos y se jugó con una presión que mi hijo ni siquiera pescó. Alejo la rompió, y le dedicó uno de sus goles a Santino, acercándose al trote hasta nuestro banco, y ofreciéndole un choque de palmas. Ni su madre ni sus hermanos lo habían ido a ver. Después del partido lo invitamos una coca en el buffet, y se la pasó detallando los privilegios que el profesor tenía con él, a diferencia del resto, por ser el astro del equipo (por ejemplo, ir a buscarlo en su coche cuando jugaban de visitante). El tiempo pasó, y no lo volvimos a ver. Hasta que hace unas semanas, cuando el invierno le dejaba paso a la primavera, lo cruzamos cerca de la feria. Iba con cuatro vaguitos más, todos vestidos de pies a cabeza con los colores de sus clubes. Él no me vio, pero yo pesqué cuando lo individualizó a Santino, que iba picando la pelota contra el suelo, y sin el más mínimo gesto de duda, dio vuelta la cara y siguió su camino.
Esta vez la pregunta la hice yo: “¿querés jugar?”. También tenía diez años. Se llamaba Alegría y toda su belleza se sintetizaba en las colitas de caballo que le colgaban del pelo recogido y, en especial, en la libertad y el desconcierto que irradiaban sus ojos verdes esmeralda. Tenía puesta una remerita de color claro, una pollerita de jean y zapatillas de tipo botita. En un rato anochecería pero ella no tenía ningún apuro. Pateó y atajó sin mucha idea pero sí con mucha voluntad. Santino la miraba con una expresión grave, cargada de asombro. Cuando le dije que íbamos a andar unos minutos en patineta, se quedó estacada en su lugar, sonriendo. “¿Venís?”. Caminando por unos los senderos, a espaldas de Santino, me contó que iba a quinto grado, que tenía dos hermanos, que sus padres estaban separados y que la pareja de la madre no la quería. “¿Por qué?”. “A veces me pega”. La noche ya había ganado el parque y sólo se veían algunas parejitas, gente paseando a sus perros, y algún rezagado que tocaba la guitarra. Le pregunté si quería que la llevase a su casa. Aceptó, resignada. En el auto no intercambiamos una sola palabra. Cuando bajó frente al portón de su casa, a pocas cuadras del parque, se bajó a toda velocidad y nos despidió sin mirarnos. Mientras retomaba hacia mi casa, me imaginé al hombre de la casa abriendo la puerta, avanzando hacia el coche, agachándose frente a la ventana, y en cuestión de segundos, sacándome del auto y rompiéndome la boca por violador. Santino, que iba en el asiento de atrás, seguramente hubiese sido mi más potente coartada, pero de todas maneras, suspiré cuando nos habíamos alejado. Nunca más volvimos a ver a Alegría.
Centro de gravedad
En el medio del parque la superficie de tierra sufre una elevación que en su punto más alto tiene algo menos de dos metros de altura en relación al resto del perímetro (1.6 kilómetros). Desde ahí se puede apreciar toda la extensión del predio, hacia el este, el oeste y el sur. Y más lejos se puede ver aún, si uno pega un salto sobre una alcantarilla de un metro cuadrado del que a veces salen gases húmedos provenientes del arrollo Medrano (el segundo en importancia en la ciudad, entubado a finales de los años 80), que atraviesa todo el parque y sigue su curso por debajo de la avenida García del Río en su versión cola de vestido de novia, o boulevard, en busca del río de la Plata. Ese punto privilegiado del parque es el predilecto de las parejas, músicos y malabaristas. También de los perros y sus dueños. Cuando llueve, desde esa lomada, el agua baja arrastrando pasto seco, caca de perro y colillas de cigarrillo.
Cuando cae la noche
Para los desalmados, reflexivos, entusiastas de ocasión, o simplemente aquellos o aquellas que pueden o saben disfrutar de una caminata consigo mismo rodeado de árboles, el aroma del verde, el canto de los loros y hasta un grillo, la noche que ofrece el parque (cuando en el barrio bajaron los decibeles y la mayoría de la gente cierra su día frente al televisor o, con suerte, leyendo un policial islandés recostado en la cama), tiene su encanto. Uno camina por los senderos de cemento, en soledad, fumando un cigarro, pateando un pedazo de corteza, perdiendo la vista en el cielo cerrado, ensimismado en los más cotidianos pensamientos: las virtudes y no miserias de la mujer que está dejando escapar o, por el contrario, sólo en los atributos más deseables de una mujer que no nos da pelota aún sabiendo que no tenemos puntos sólidos de contacto; en todos los detalles diarios que me pierdo del crecimiento de mi hijo por haberme separado de su madre; en la satisfacción que estalló dentro de mi cuerpo por la reseña que hicieron en Radar de mi primer y único libro de cuentos editado, pero también en el deseo inagotable de atragantarme con más y más reconocimiento; las ganas de que un editor me diga “sí, dale, vamos a publicar tu novela”, que ya está escrita, corregida, y contiene dos años de trabajo y mucho corazón; el orgullo que siento por formar parte de la organización política cuyo punto básico fundamental es defender los logros y las conquistas de la era Kirchnerista; en hacer una revista tan genuina e innovadora como KRANEAR; en trabajar en el Estado Nacional en este momento bisagra de nuestra historia; en el amor y la generosidad de mis padres; en la vida y obra de mis hermanos y amigos, no tan distintas a la mía.
Manu y Santino Dios