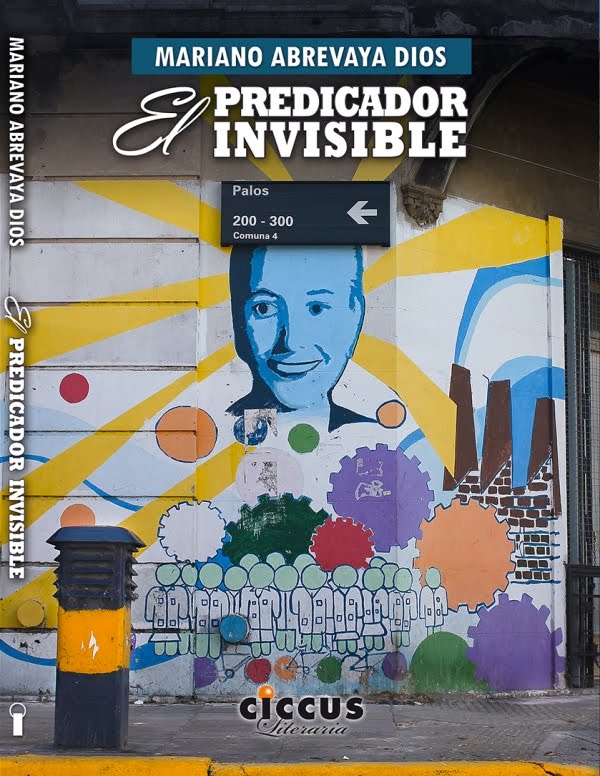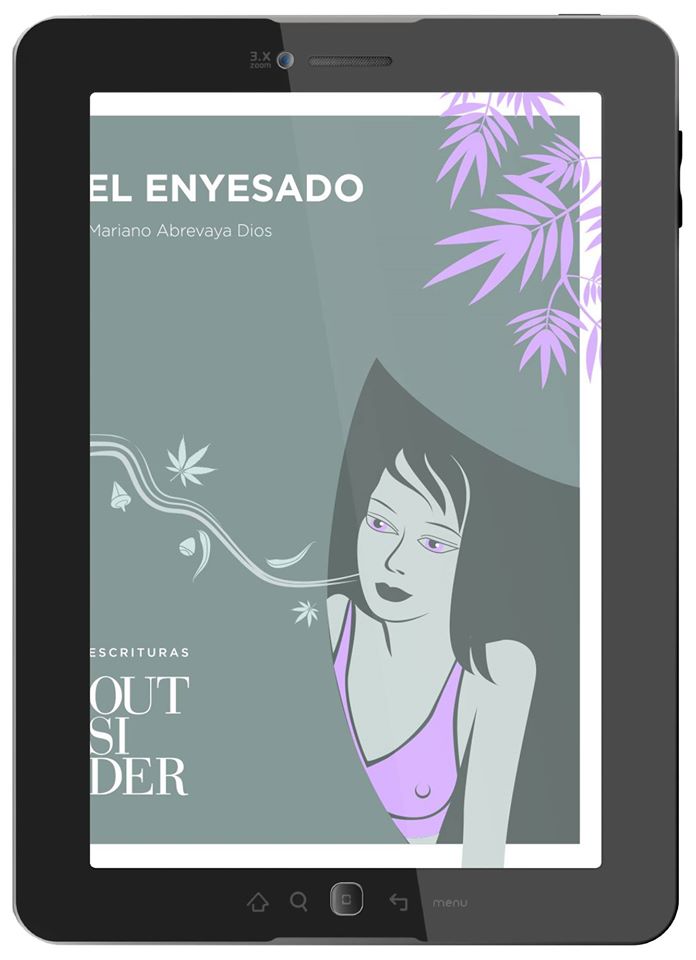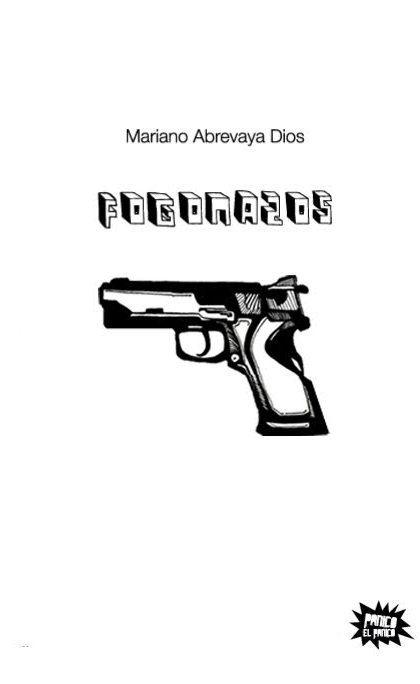Buscar dentro de HermanosDios
Inyecciones de encanto (2)
Subido por
Mariano Abrevaya Dios
on viernes, 19 de febrero de 2016
Etiquetas:
Ferrugem,
Garopaba,
Relatos,
Santa Catarina,
Sur de Brasil
5
comentarios
Tuvimos que refugiarnos del sol bajo la sombra de uno de los árboles del parque de una de las exclusivas casas cuyos fondos desembocaban en la playa. En el jardín de al lado, los adultos de por lo menos dos familias de argentinos se aprestaban a prender el fuego de lo que presumimos sería un asado. Un rato más tarde, un poco por hambre, otro poco porque el calor nos estaba aniquilando, caminamos hasta la zona del centro y nos acomodamos en un pequeño restaurant con vista al mar y a la iglesia incrustada en el morro, en el que comimos una porción de rabas, papas fritas y una cerveza helada por trescientos pesos argentinos. En un plasma que estaba en el interior del comercio, pasaban un especial de capoeira bahiana que me conectó con otro viaje que realicé a Río de Janeiro en 2001. Cuando a eso de las cuatro de la tarde regresamos a la playa, decidimos dejarnos caer sobre unas sillas de plástico, y bajo la sombra de una sombrilla, pertenecientes a un bar de despacho de cervezas y licuados que funcionaba sobre una casa rodante, a pocos metros de la arena, en dirección a la costanera. Se pueden quedar, no hay problema, nos dijo uno de los camareros, en malla y con lentes para el sol, cuando vio en nuestras caras gringas las muecas de incertidumbre. Si quieren consumir algo, nos avisan. Tudo bom. Genial. Eso hicimos, un rato después. Entonces leímos algunas páginas de nuestros libros. Rocío, La revolución en bicicleta, de Mempo Giardinelli. Yo, Jefazo, la biografía de Martín Sivak sobre el compañero Evo Morales.
El doctor Eric Sabatini Regueira no debía tener más de treinta años. Era alto, flaco y en el bolsillo superior de su delantal blanco llevaba colgada una lapicera. El consultorio era pequeño y solo contaba con un escritorio, un par de sillas de plástico, una computadora, un mueblecito con puerta de vidrio y una camilla. Hablaba un perfecto portuñol. Nos pidió que le contemos por qué estábamos ahí. Eso hice, con un portuñol defectuoso. Sobre el final le pedí que me inyecten. Tomó algunas notas con el teclado y luego me pidió que me acostase en la camilla. Me hizo hacer algunos movimientos con las piernas y me realizó nuevas preguntas. Su tono cordial y su perfecta pronunciación delataban que el joven era hijo de una clase media que, hay que decirlo, el Peté de Lula y Dilma viene ensanchando de modo notable desde el 2002. Nos recetó tres medicamentos inyectables y nos envió a esperar a otra sala. Estaba tan aliviado que lo hubiese abrazado, pero me contuve y a cambio volvimos a darnos un apretón de manos. Lo mismo hizo con Rocío, en cuyo rostro tostado comenzaba a reestablecerse, por fin, su dulce semblante.
Contra las paredes –ahora sí algo descascaradas- de la sala de extracciones de sangre había acomodadas dos hileras de cuatro sillones reclinables de cuerina negra, con grandes apoya brazos y un perchero de metal para colgar suero o cualquier otra medicación. Me desparramé en uno y la invité a Rocío a que hiciese lo mismo, enfrente. Ella es tan respetuosa y ubicada. No quería. Insistí. Entonces se sentó. Nos miramos, sonreímos. A punto de por fin ser inyectado, supimos que a pesar de los inconvenientes, lejos de casa, estábamos en la antesala de la vuelta a la normalidad. Lo mismo con el auto, suponíamos. Aparte, no estaba nada mal que nuestras primeras vacaciones juntos tuviesen un capítulo alarmante para narrarle a los amigos y a la familia mientras mirásemos fotos en un living. De repente una enfermera ingresó a la sala. Tenía unos cincuenta años, delantal verde, una cofia del mismo color sobre el pelo y cara de pueblerina. En la mano traía una bandejita de plata. Me saludó y preguntó si yo era el del dolor en la cintura. Me ató una goma en el bíceps derecho y después de buscarme la vena la pinchó con una pequeña agujita. Sería por ahí, que a lo largo de unos cinco minutos, me introduciría tres remedios inyectables, uno detrás del otro. No sería un pinchazo en la nalga, entonces, sino a través de un sistema tipo transfusión de sangre. ¿No viene el garapobense al hospital del pueblo?, dije. Está trabajando, contestó ella. Pero cada tanto se enferma, como cualquier cristiano, agregué. No, acá se trabaja toda la temporada y luego se viene al hospital, dijo ella. Me puso un algodón sobre el punto rojo en que había entrado la aguja, luego una cinta, y me dijo que descansase otros cinco minutos antes de partir. Le conté que estábamos muy agradecidos con ella y con todo el sistema de salud pública brasileña. Sonrió. Alguna fibra del orgullo nacional le había tocado. Luego nos saludó y se retiró de la sala.
El taller ya estaba cerrado pero nuestro Gol estaba estacionado, en marcha, en la entrada de la casa de la parte delantera del terreno. Le preguntamos por Carlos a un hombre que vestía pantalones cortos y un par de viejas Havaianas y que estaba apoyado contra la pared de una casa. Nos señaló la vivienda del fondo del terreno. Cuando pasé a su lado, el hombre me miró con ojos extraviados, como si mirase sin ver. Aplaudí en la base de la escalera que ascendía a la casa del mecánico. Se asomó su hijo de doce años, de simpáticos rulos ensortijados, vivaracho, pícarón, que el día anterior mientras me mostraba con orgullo y junto a dos amigos el fondo del taller del padre, contó de modo atropellado que la semana anterior, una noche de mucho calor, había surfeado unas olas a eso de las doce de la noche. Mi papá está hablando por teléfono, me avisó. El motor del auto, a mis espaldas, ronroneaba con suavidad, sin chirridos. Ya eran más de la una de la tarde y teníamos que manejar setecientos kilómetros hasta Sao Gabriel, a mitad de camino hacia casa. Carlos bajó con el teléfono en la mano. No debía tener más de cuarenta y cinco años. Hacía quince años que estaba en Brasil, y ocho en Garopaba. Su mujer estaba embarazada. El día anterior había ponderado la calidad de vida de aquellos parajes de gente tranquila y un mar precioso. No nos quiso cobrar un peso. Le volvimos a agradecer tanta humanidad. Nos deseó buen viaje y nos saludó desde el la puerta de su hogar con la palma de la mano engrasada.
Aquel caluroso mediodía del 31 de enero, cuando finalmente emprendimos la larga vuelta a casa, Rocío manejó los cuatrocientos kilómetros de la imponente autopista BR 101 que nos llevó hasta Porto Alegre. Maniobró bajo la lluvia por sinuosas subidas y bajadas, por arriba y por dentro de los morros. Cebé mate, preparé sándwiches y puse canciones tal cual había hecho ella durante la ida. A nuestros costados, la imponente industria brasileña se expresaba en la vastedad de cementeras, automotrices, fabricas, centros comerciales y un sin fin de estaciones de servicios.
A la noche cenamos en la plaza del pueblo agropecuario de Sao Gabriel, en diagonal a la esquina en la decenas de vecinos ensayaban las sambas que cantarían y bailarían durante casi una semana, unos días después, en el mundialmente conocido carnaval brasileño. Luego, dormimos en una casa de familia encabezada por una vieja mujer negra que vivía de la crianza de abejas y que escuchaba reggae en un celular. Al otro día, ya en la frontera, compramos un juego de cubiertos Tramontina, y un rato después, por fin, agarramos la renovada ruta nacional número 14, y emprendimos, ahora sí, la recta final hacia casa. Sabíamos que nos esperaba una durísima y nueva realidad. Pero nos teníamos a nosotros, y los recuerdos todavía nítidos de nuestras primeras vacaciones. Leer más...
Inyecciones de encanto (1)
Subido por
Mariano Abrevaya Dios
on martes, 16 de febrero de 2016
Etiquetas:
BR 101,
brasil 2016,
Ferrugem,
Garopaba,
Relatos,
Santa Catarina
0
comentarios
Eran las once de la mañana del domingo 31 de enero y el cielo de Garopaba estaba cubierto por una irregular capa de nubes. El aire estaba húmedo, espeso, y la calle lucía casi desierta porque los pescadores, empleados públicos, bancarios y algunos comerciantes estaban descansando en sus hogares, o en la playa, junto a los cientos de turistas brasileños y argentinos que por aquellas horas colmaban la oferta de posadas, casas, departamentos y hasta el camping municipal.
Nosotros veníamos de dejarle el Gol a un mecánico argentino y ahora nos dirigíamos hacia el pequeño centro de la ciudad, por una calle sin vereda, con la intención de encontrar una clínica en la que me diesen una inyección. Pero doscientos metros más adelante tuvimos que detener el paso. No podía caminar más. Era un puntazo detrás de otro. Para colmo un constante cosquilleo me bajaba de la cintura a las piernas. Rocío, mi gran heroína, dijo: Allá hay una farmacia. Les voy a preguntar si te pueden inyectar ahí. Sino, llamamos al teléfono del seguro médico o buscamos un hospital. ¿Te parece?, le dije. Sí.¿Te vas a arreglar con el portugués?, le tiré un poco en serio y un poco en chiste, para bajar el nivel de angustia que sufríamos por aquellas horas. Ella se acercó hasta la base de cemento en el que me había apoyado, me dio un beso, y partió. Tenía el pelo tan largo que al bailotearle sobre la espalda casi le rozaba el pantaloncito de jeans.
Un rato antes habíamos estacionado en la puerta del taller de Carlos, el mecánico. La persiana estaba cerrada pero desde adentro llegaba el sonido de una moladora, o herramienta similar. Le golpeamos la persiana. Enfrente, la vista era inmejorable: amplios y poco poblados terrenos coronados por una cadena de morros abarrotados de selva. Cuando apareció, y nos vio, el argentino sólo atinó a hacer un movimiento ascendente con las pestañas. Volvió a aparecer el ruido, le conté. Ayer a la noche, en medio de la tormenta y camino a Ferrugem, expliqué. Me pidió que abra el capó. Se inclinó sobre el motor. El chirrido se escuchaba con desesperante claridad. Era la correa. No la de distribución, sino la que está a la vista, y que por alguna razón seguía raspando sus dientes contra el borde de una pieza. No la que él mismo había cambiado el día anterior –del tamaño y la forma de un viejo tubo de teléfono, trabajo por el que nos había cobrado 2.500 pesos argentinos-, sino otra. La que ahora trataba de identificar, serio como perro en bote, con el seño fruncido y las manos apoyadas en la carrocería. Luego de un larguísimo minuto y medio en silencio, señaló la pieza defectuosa con su dedo índice -lleno de cortes y de grasa-, y dijo: Es ésa. Hay que reacomodarla, quizá limarla un poco. Se podrá arreglar ahora, pregunté. Y le conté que nuestra idea era emprender la vuelta a la Argentina esa misma mañana del domingo. No lo demostró con palabras pero el malestar se le manifestó con un perceptible gesto que le endureció la boca. Por favor, rogué por dentro. El día anterior Carlos había mostrado un enorme gesto de grandeza. Le teníamos toda la fe. Volvé en dos horas, dijo.
El puesto de salud municipal estaba frente a la plaza del pueblo. Era de una sola planta, modesto. Ingresamos ya casi rengueando por un pasillo que nos depositó en una sala de espera silenciosa, recién pintada de blanco, en la que había un par hileras de asientos de plástico azul frente a una pared que tenía empotrado un plasma apagado. No había ni un solo papel en el piso y el ambiente olía a limpio. Luego de unos instantes de estar pie, desandé el camino de ingreso y me topé con una oficinita en la que una administrativa me pidió con desgano algunos datos personales. Luego me dijo que esperase en la sala, que me llamarían por mi nombre. Recién cuando nos sentamos frente al plasma apagado volvió a amainar un poco el dolor de la cintura. No así el temor de sentir, ante el mínimo movimiento, el aguijonazo que me dejaría en el piso, a los gritos, como una animal herido de muerte, como me había pasado una vez en 2015 y otra en 2014. Perturbaciones que solo se calmarían cuando me inyectaron un potente relajante muscular. Un traumatólogo de la cartilla de mi obra social estatal, luego de hacerme estudios, me diagnosticó una pequeña hernia en un disco inferior de la columna vertebral y me recetó una docena de sesiones de kinesología. Pero ahora estaba en manos del sistema de salud pública de un colorido pueblo del Estado de Santa Catarina, al sur de nuestro gigante hermano mayor. Rocío habrá detectado en mi mirada el vuelo de los buitres, y me agarró la mano. Ahora nada malo me podía ocurrir.
El día anterior habíamos estado en la playa de Garopaba entre las doce del mediodía y las seis y media de la tarde, mientras Carlos arreglaba el problema del chirrido que al final no solucionó. Pero mágicamente la impotencia y frustración comenzaron a diluirse con el encanto de la playa. El día estaba espléndido. A treinta metros de la costa, en cuclillas y con el agua hasta el cuello, Rocío y yo gozábamos de un mar manso, sin grandes olas ni agitadas alfombras de espuma. Es por la marcada forma de herradura que tiene la bahía, dijo ella. Claro, por eso habrá sido que acá se instalaron los primeros pobladores de toda la zona, dije yo. El cielo estaba limpio y el sol, radiante. Apreciábamos nuestras rodillas debajo del agua clara. Primero los indios y más tarde los conquistadores, no, pregunté yo, ya con claro tono jocoso. Muy probablemente, sí, contestó ella, con una leve pero ya evidente sonrisa entre los labios. Hablamos de antes o después de que la familia real portuguesa se instale en Río de Janeiro, chicaneé. No te puedo dar esa información, cerró, antes de desatar una sonrisa por completo y acercarse hacia mi cuerpo con los ojos bien abiertos para fundirnos en un sensual abrazo que terminó en besos. Luego torcimos nuestra posición hacia la derecha, siempre debajo del agua, para apreciar la antigua iglesia que emergía del mato, a unos mil metros de distancia. Un triste e indiscutido símbolo del despojo europeo, pensamos en simultáneo. A sus pies se desparramaba la parte histórica del pueblo, colorida, pintoresca, apíñada, en la que vivían los pescadores, en su mayoría humildes, muchos de ellos negros y mulatos. Nos pusimos de pie y con el agua hasta la cintura volvimos a girar, ahora en dirección a la playa, en la que habían quedado nuestra mochila, termo y libros. Las familias estaban amontonadas en un espacio mucho menos reducido que las otras playas de la zona, pero no importaba. Rocío estaba encantada porque el agua por fin era mansa. La fiesta ya no era solo de los surfistas. Leer más...
Manu y Santino Dios