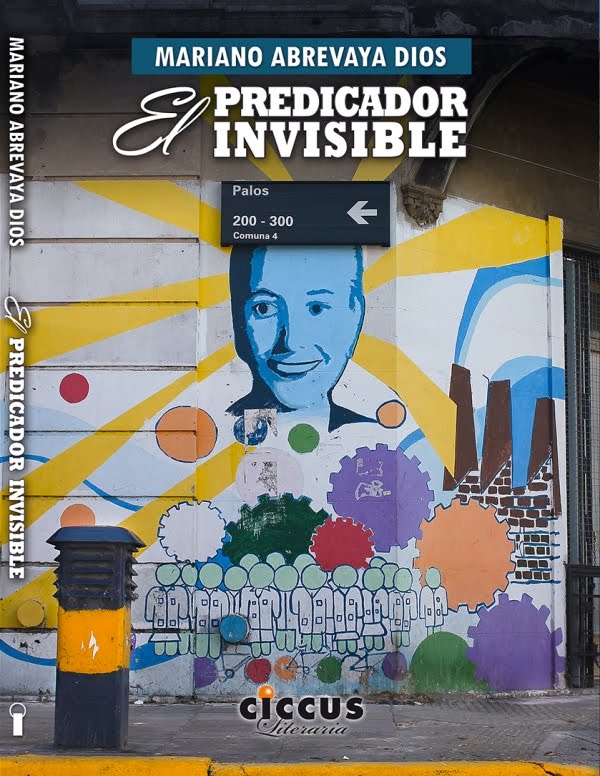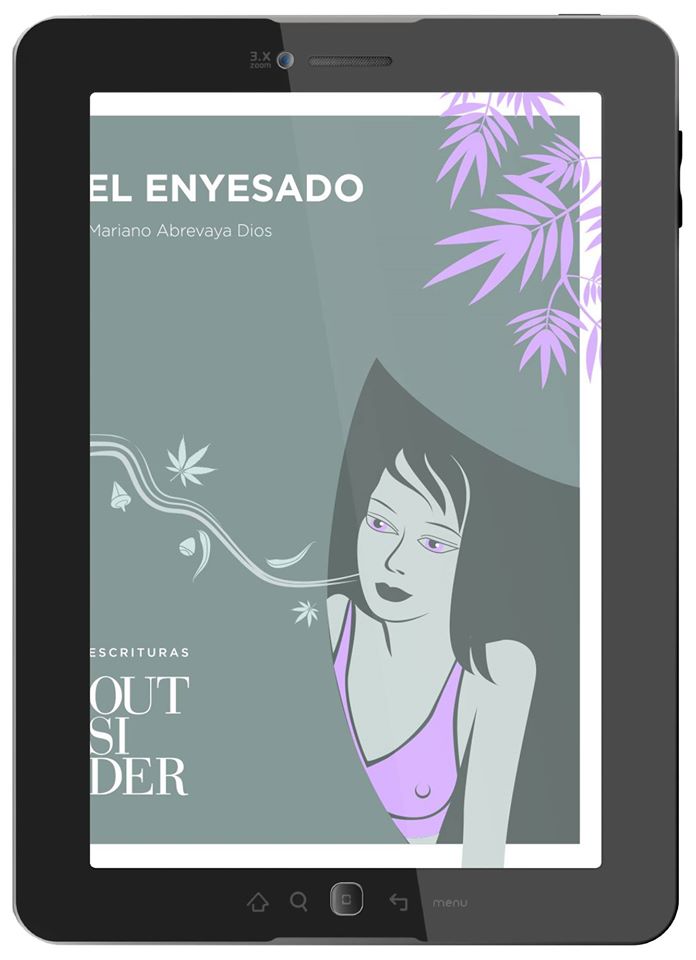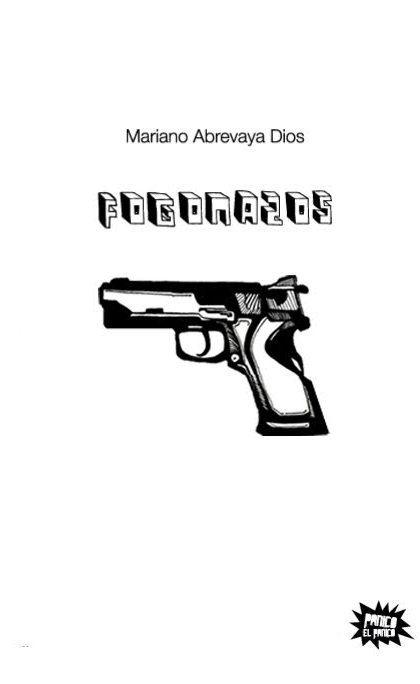Siempre recordaré el 2017 como el año en el que el gobierno de Cambiemos avanzó sin pudor sobre todos nuestros derechos y las instituciones de la democracia, hizo de la mentira y la puesta en escena una política pública, aparte de encabezar una campaña de feroz persecución que incluyó cárcel para varios compañeros y represión de la protesta social. Pero también fue un año muy especial por dos grandes acontecimientos personales. Uno fue haber sido padre por segunda vez. Los 23 de octubre, hasta el final de mis días, tendrán una preciosa razón de ser. El otro logro fue haber publicado la biografía del “Pitu” Salvatierra.
Fueron cinco años de trabajo en los que más de una vez tuve ganas de tirar los guantes, o sentí que no estaba a la altura del desafío, en los que encaré investigaciones periodísticas, en los que hice tuve que romper con mis propias inseguridades, en los que me comió la ansiedad y en los que logré avances y sufrí retrocesos; pero en especial se trató de un período de mi vida, en el que nunca dejé de sentir, en las tripas, en el pecho, en el alma, un deseo que me impulsaba con la fuerza de una parturienta. Sin deseo no hay pulsión, no hay vida. Así fue que por fin tuve la biografía en las manos. Un libro, con una tapa hermosa, trabajada de modo profesional por los editores, compuesta por un título y una bajada muy bien logrados, y una foto, muy potente, que transmite parte de la personalidad del protagonista, pero que no formaba parte de la serie que fuimos a realizar a la Villa 15 con mis dos hermanos Abrevaya, un mediodía de finales de mayo.
Hubo una época en la que yo pensé que ya tenía listo el libro pero en realidad el texto estaba verde. Le faltaba de todo: más voces, densidad narrativa, que yo suelte la mano, información complementaria a la historia de Ale, del barrio, del país. Entonces seguí trabajando. Hubo otra época en la que yo pensé que tenía listo el texto, pero Rocío, mi compañera y madre de Pedro -mi segundo hijo-, vio en los papeles unos cuantos elementos para corregir y chequear, aparte de algunas sugerencias que mejorarían de manera notable el producto final. Hubo también una época en la que tenía listo el texto pero los tiempos políticos no eran los ideales para publicar una biografía de Salvatierra, que tenía responsabilidades políticas en la organización en la que ambos militábamos. Hasta que el futuro llegó, y con el texto cerrado, logramos enamorar no a uno sino a dos editoriales, que con las mismas convicciones que yo, decidieron avanzar con la publicación a pesar de la retracción económica y la crisis del sector editorial.
Un día les preguntamos si la foto de la tapa la podíamos hacer nosotros. O por lo menos intentar. Nos dijeron que sí. Cuanto antes. Había que meter en imprenta el texto. Entonces con mis hermanos Ramiro y Celeste (él diseñador gráfico, músico y con amplios conocimientos de fotografía, y ella socióloga y estudiante de fotografía), combinamos con Ale para hacerle algunas fotos. ¿Dónde? En su barrio, claro. Ahí fuimos, un sábado.
El sol estaba radiante. Ale nos recibió medio dormido. Le sugerimos patear el barrio. Aceptó. Débora, su compañera de toda la vida, nos acompañó. A medida que nos movíamos de lugar, mis hermanos le fueron haciendo sugerencias y pedidos. Él siempre dijo que sí. Arrancamos por la puerta y el pasillo de su casa. Yo ponía o sacaba la pantalla reflectora según las indicaciones de los fotógrafos. Recorrimos un par de pasillos. Saludamos vecinos y vecinas. Ale ya se había despabilado y junto Débora contaban anécdotas, historias, chimentos. Hicimos base en un terreno con paredes de ladrillo en el que jugaba al voley la comunidad paraguaya de la villa. Ale conversó unos minutos con dos hombres que tomaban cerveza al sol. Débora nos contó que su hija andaba muy bien en la escuela. Algunos vecinos se asomaban por las ventanas enrejadas para ver cómo trabajábamos alrededor de Ale. Están acostumbrados a que cada tanto entre al barrio un equipo periodístico, o una cámara. En general no es para resaltar las bondades de nuestra gente, apuntó Ale.
Las fotos en la canchita del barrio quedaron preciosas, llenas de vitalidad. El intenso color verde del pasto sintético le dio mucha vida a las imágenes. De fondo, las casas de material pintadas con distintos colores vivos, o con ladrillo a la vista. El cielo parecía un océano. A mi fueron las que más me gustaron. Mis hermanos, como buenos profesionales, le hablaban al protagonista del libro, le hacían chistes, lo ablandaban para que pudiesen capturar sus muecas, sus gestos, su naturalidad, que por momentos denotaba el alma sensible de un hombre duro, y por otros, la frialdad de un padre de tres hijos que se ganó la vida, primero a las trompadas y los tiros, y luego estar siete años en las sombras de un penal bonaerense, por medio de una carrera política dentro y fuera de la villa.
El último punto que elegimos para hacer fotos fue el Elefante Blanco. Imponente, como siempre, lo recorrimos por dentro, hasta llegar al tercer piso. Desde ahí no se podía subir más. Recordé, mientras mis hermanos le sacaban fotos con la mole de cemento y acero sobre su cabeza, la foto que ilustraba la nota -en la revista Rolling Stone- que inspiró mi biografía. Ale estaba con un jogging de color rojo y miraba hacia el horizonte, de pie, en el último piso del ex hospital. Desde allí se ve toda la villa y gran parte de Lugano y Mataderos. Se trata del mismo balcón en el que Pablo Trapero puso a filmar una cámara en el arranque de su película Elefante Blanco, mientras por los parlantes sonaba un poderoso tema de Intoxicados.
Para subir hasta el tercer piso Ale le pidió permiso a los muchachos que están atentos a que ningún vecino más se instale en el edificio. El Gobierno porteño tenía la intención de demolerlo para construir allí el Ministerio de Desarrollo Humano. Y el desalojo de las familias que vivían dentro y alrededor del edificio, estaba judicializado. La humedad te comía los huesos. La temperatura bajaba cinco grados. El olor por momentos era nauseabundo. La basura y los escombros se apilaban a los cuatro costados. Fueron las fotos más representativas, quizá, de la historia de Ale, que ya llevaba escrita la mayor parte de su vida en la villa.
La recorrida terminó frente la canchita, donde nos comimos unas bondiolas. El parrillero era el tío de Débora, un hombre que se nos había acoplado a la caminata antes de ingresar al Elefante. Nos contó varias historias del barrio. Nombres, fechas, lugares. Me dije que la biografía, con ese tipo de aportes, siempre pudo haber sido mejor, que me faltó indagar, hacer periodismo, meter las patas en el barro. Pero esta estaba todo cocinado, claro. Como la bondiola, a la que le pusimos chimi churri casero y que acompañamos con una lata de cerveza, mientras mirábamos a un grupo de pibes pegarle a la pelota, y mientras escuchábamos la conversación que a lo gritos mantenían Ale, Débora, su tío y dos vecinos, entre ellos, uno de los responsables de los festivales de rock que todos los 25 de mayo se organizaban en la villa, de la mano, en un principio, de Los Gardelitos, una historia que sí estaba contada en la biografía.
Luego de los abrazos y el fraterno agradecimiento por tanta generosidad y cariño de parte de Ale y su gente, con mis hermanos nos sacamos una foto en la YPF de Eva Perón y Murgiondo, la esquina -también mencionada en la biografía- en la que uno se encuentra con el vecino de la villa antes de adentrarse en el barrio. Se trataba de una jornada histórica para nuestra propia historia de hermanos. Unas horas después, desde casa, enviamos una selección de diez fotos. Tres días después nos dirían que ninguna cerraba tan bien en la tapa -junto a los otros elementos: título, bajada, logos de los sellos- como la que le habían sacado -uno de los editores- en una entrevista para una revista.
Por suerte todavía existen los blogs, o las redes sociales. Sería una picardía que esta serie de fotos quede en el olvido.
Leer más...