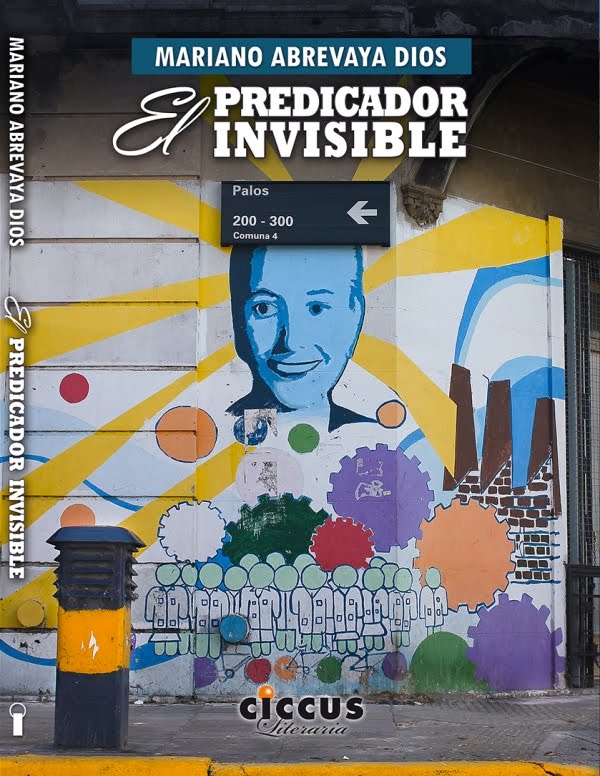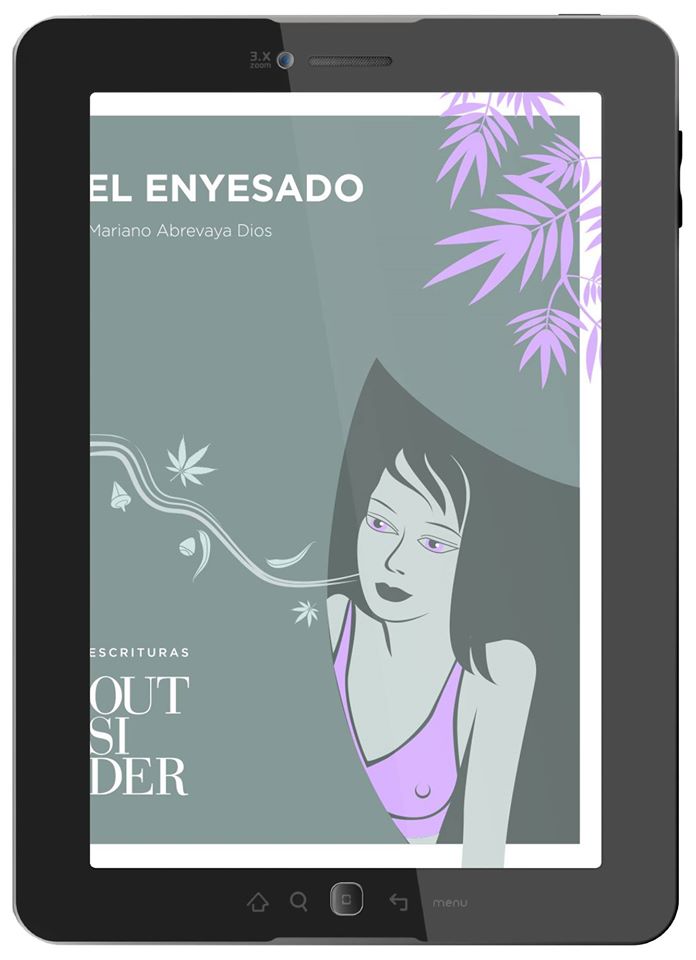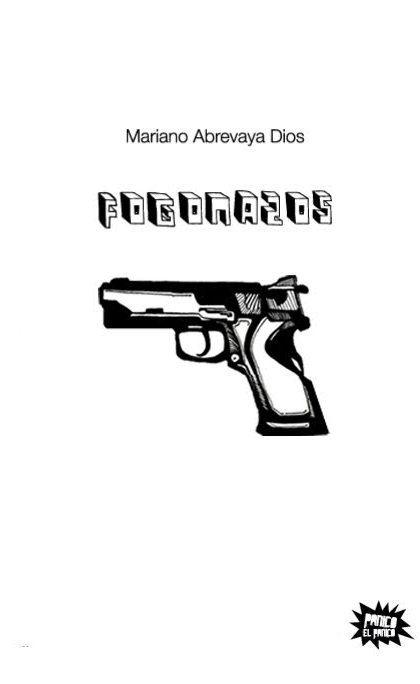skip to main |
skip to sidebar
Buscar dentro de HermanosDios

Esperaba con ganas la llegada de los viernes, no tanto por la inminencia del fin de semana, sino porque ese día, luego del trabajo u otras obligaciones, había taller en lo de Vanoli. Una discreto chalet de dos plantas, en La Paternal, aflautado, con jardín y parrilla en el fondo, en la que nos juntábamos a aprender a escribir una docena de hombres y mujeres de entre 30 y 40 años, que en algunos casos veníamos de hacer un taller anterior, y en el que aparte de estar de unidos por un mismo deseo –de eso se trata también un taller literario: descubrir hasta dónde nos conmueve y moviliza la escritura, y si estamos dispuestos a convertir la actividad en una vocación-, también había un recorrido común en la UBA y posicionamientos políticos mas o menos parecidos. Yo ya militaba en el kirchnerismo.
En general nos acomodábamos en la mesa del comedor diario de la cocina, bajo la luz de una lámpara, con vista al césped del fondo, pero hubo una época en la que nos esparcíamos en el living, frente a la biblioteca que el dueño de casa tenía adosada a una de las paredes, al pie de la escalera. Vanoli siempre nos recibía con algo para beber y picar. Nosotros, por nuestra parte, aportábamos alguna botella de cerveza o vino, y un paquete de saladitos o queso mar del plata.
Hernán Vanoli contagiaba respeto y entusiasmo por medio de tres virtudes: prepotencia de trabajo, talento y sabiduría. Era joven. Más que yo, por lo menos. Ya tenía publicado el libro de cuentos Varadero y Habana maravillosa y la novela Pinamar, que abordaba, por medio de la relación de dos hermanos, la crisis del 2001. Fue él quién en alguna de las reuniones, tiró una definición que ahora vuelve a tomar relevancia, con la publicación de mi primera novela: “Desde la ficción se suele dejar algo de tiempo para poder abordar, a la distancia, un importante proceso político como los que cada tanto sacuden a la Argentina”.
En quince días el tipo se leía todos nuestros textos y nos devolvía una serie de observaciones que en general resultaban muy provechosos para que el trabajo gane espesura literaria. En general, los alumnos y alumnas estábamos en un mismo nivel, o parecido, y las anotaciones que el profesor devolvía en hojas impresas, le servían al conjunto. “¿No era el Tano el que se había quedado dormido dentro del túnel que habían construido los ex montoneros en La Falda, Córdoba’”, lo interrogaba a Fede, uno de los pibes del taller, estudiante universitario, meticuloso, con mucha facilidad para narrar. “Seeee, tenés razón”, asumía el otro, y se daba una palmada en la frente. Hernán tenía una capacidad notable para retener nombres, fechas, escenarios y nudos argumentales. Y mucho oficio, claro: sus sugerencias, acerca de los personajes, puntos de vista, tramas, giros narrativos y otros recursos, solían ser certeros. Tres años y monedas fui a su taller.
Fue en ese marco, allá por finales del 2011, que Vanoli -32 años, un metro noventa de altura, hincha de Boca y 9 de área dentro de una cancha de fútbol- me propuso que me anime con el desarrollo de una novela. “Un texto de largo aliento”, fueron sus palabras, con un cigarrillo rubio colgado en la comisura de los labios. Acepté el desafío. Tenía la historia. Solo había que escribirla.
Cuando alguno de nosotros cumplía años –no exactamente ese viernes, sino durante la semana que terminaba o la que vendría-, la jornada de taller podía durar hasta la madrugada. Si hacía frio, en la cocina, dividida en dos por una barra que siempre se llenaba de botellas, y junto a algunos amigos del dueño de casa que también estaban vinculados a la escritura, por medio del periodismo o la edición, la corrección y también la traducción, y que caían un rato antes de que terminarse la clase. Había uno de pelo y barba muy larga, que siempre vestía camisas leñadoras y llegaba con alguna bebida blanca debajo de cada brazo. Pesadas nubes de humo de tabaco y hierba flotaban en el ambiente. En un equipo sonaba rock ingles. Los temas de conversación que mas animaban aquellas tertulias eran el fútbol, la política, el cine y la literatura. Diego Vecino, cotallerista de Hernán en los inicios del taller, era uno de los que caían con una sonrisa de oreja a oreja y una botella abajo del brazo. Fue también, uno de los dos referente de la literatura que me acompañó, en 2010, en la presentación de mi primer libro de cuentos, en la sede original del Club Cultural Matienzo.
Entre los hombres, sobre las mujeres. Lo recordaré siempre: hasta la muerte de Néstor, en esos ámbitos, me sentía un predicador invisible, al defender las medidas del gobierno kirchnerista (no es casual el nombre que Vanoli me propuso para la novela, y que yo acepté con gusto). No me mataban, pero sí se ponían muchos peros. Luego del 27 de octubre de 2010, el acompañamiento a nuestro gobierno, fue unánime. En 20177, todos y todas votarían a Cristina.
La llave que abrió la puerta para que pudiese sostener el volumen narrativo de la novela se llamó Escaleta. Me lo propuso Vanoli para planificar la escritura del texto. Yo nunca había escuchado el término. Viene del cine, contó. Se parece a un guión, justamente, cinematográfico. En una hoja aparte, había que detallar, capítulo por capítulo, escena por escena, qué dice y hace cada personaje. De esa manera, el la estructura de la historia iría tomando forma. Al tiempo me iría dando cuenta de otra realidad: Todo lo que se puntease en ese gran ordenador, debía abastecer la trama. Si así no fuese, esa escena, ese diálogo, esa descripción, estaba de más.
En el invierno de 2010 yo había debutado con un libro de tres cuentos. Una novela corta -o cuento largo- y dos cuentos cortos. Ya era bastante para mí, que había empezado a escribir en 2006. Y durante el primer año de taller con Vanoli había producido otros textos que luego terminarían formando parte de mi segundo libro de cuentos -esta vez serian diez, y sería publicado en 2015-, pero mandarse con una novela era un asunto mayor.
En el lapso de un año, el texto tomó forma. Con la escaleta arriba de la mesa, avanzaba con la escritura de una historia de militancia bastante autobiogáfica, en la que se combinaban mundos como la política, el fútbol, el sexo, la música y el periodismo. También el policial, o la violencia, un elemento que nunca falta en mis historias -y que en impera, en general, y por distintas razones, en los barrios humildes como el que había elegido como escenario para mi novela-.
El último capítulo, lo recuerdo muy bien, lo vomité entre una clase y otra. Fueron días afiebrados, en mi departamento de soltero, con o sin mi hijo que en aquel momento tenía unos ocho años y que dormía en un futón que teníamos en living. Hernán, en la clase, al hacerme la devolución, me dijo: “caíste por la pendiente narrativa, felicitaciones”. Sabía de lo hablaba. Conocía muy bien esa fiebre, ese combustible que empuja a todo narrador a escupir durante varias horas seguidas líneas y líneas de texto.
En el taller logramos un clima de fraternidad y confianza muy especial. En algunos casos, con los que tenía mayor afinidad, en las noches de asado y alcohol, cuando se baja un poco la guardia, o del todo, nos contábamos intimidades de nuestras vidas, las relaciones afectivas, los deseos, miserias y obsesiones. Poníamos el oído y en algún caso también el hombro. Las despedida de las clases siempre se realizaban en el living. Era una ceremonia que llevaba un par de minutos y que incluía la posibilidad de llevarse un libro de la biblioteca. A veces, el expendio era a medida del alumno o alumna. Había un autor para cada uno, y en cada época. En el taller también conocí a muchos autores y autoras, y también aprendí a leer.
En algún momento Vanoli se separó, y mudó. El nuevo nido del maestro quedaba cerca de los tribunales porteños, en el centro. Para mí ya no era lo mismo. Las calles y casas bajas de La Paternal, los espacios para estacionar, el pío de los pájaros, el ida y vuelta a mi casa, serpenteando por la zona de Agronomía, no era una moneda intercambiable. Se había cumplido un ciclo. Él mismo nos venía diciendo: “alguna vez hay que cortar con el taller y animarse a poner en práctica todo lo que aprendimos, sin la necesidad de tener enfrente a uno que te avale u observe tu ficción”. Eso también lo pintaba de cuerpo entero. Y eso hice. No volví a ir a un taller, aunque a veces tengo ganas. También nos impulsaba a abrir un taller propio.
La novela, desde aquella primera versión, cerrada a comienzos de 2013, sufrió tres correcciones, siempre para mejor. La última, el verano pasado. Ya no gobierna nuestro proyecto político, y estamos en manos de una dirigencia que lleva a nuestro país hacia el desastre. Quizá por eso, entre otras razones, El predicador invisible sea ya no solo una historia de ficción que narra una experiencia de militancia política en un barrio humilde, con todas sus luces y contradicciones, sino también, uno de las primeras novelas que abordan un proceso político disruptivo y esperanzador, con las herramientas de la literatura.
Leer más...
Para Tino
Javier y los tres chicos bajaron por la callecita de tierra y en pocos minutos la casa quedó a sus espaldas. Frente a ellos se conformó una postal que los dejó mudos y con la boca abierta: el curso del arroyo, el potrero, más atrás la ruta y en el fondo -de punta a punta del horizonte-, el campo de rastrojos, todo estaba bañado por la luz plateada de una luna llena que partía al medio el cielo limpio y helado.
Recién volvieron abrir la boca cuando Javier les llamó la atención con un chistido, mientras se agachaba y se tapaba la boca con el dedo índice.
- Qué pasa, ¿Papá? – lo retó alarmado Tupak, su hijo de 15 años.
- Shhh... Paren el oído.
Los tres lo miraban, expectantes.
- ¿De dónde viene ese sonido? –preguntó el padre.
Se trataba de un tamborileo. Algo que por ahí nomás se movía de modo incesante.
- El agua del arroyo –dijo Ema, el más grande de los tres. Ya estaba en primer año de la facultad.
- Exacto –dijo Javier.
Desde el lugar en el que estaban se podía apreciar el cauce del arroyo, que se extendía hacia la derecha, entre los matorrales y los pastizales conocidos en la zona como “Colas de zorro” que asomaban a los costados. A la izquierda estaba el puente. Hacía ahí se dirigieron.
- Esa foto es imposible de sacar, ¿no? – dijo la única chica del grupo, Valentina, de doce años, mientras apuntaba con el brazo hacia el arroyo.
Ahora lo tenían cinco metros debajo de sus pies. Por ahí habían llegado en los coches, hacía dos días atrás. Era de noche, como ahora, pero no había luna llena. El movimiento y brillo del agua, ahí abajo, parecía una serpiente de color plata.
A sus espaldas escucharon el graznido de un pájaro. Dieron vuelta los cogotes para verlo, pero ninguno lo logró.
- Hoy hay más agua que ayer – señaló Tupak.
- Es cierto –coincidió su padre -. Debe ser por la lluvia de hoy a la mañana, que ahora desciende desde las sierras.
Luego de arrojar algunas piedras al agua, se encaminaron hacia la ruta. A su izquierda y a lo lejos, se erigía silenciosa una enorme muralla de tierra, piedra y una flora seca, árida, aparte de distintos bichos y animales: las sierras. A pesar de la noche, y gracias a la luz blanca de la luna, desde allí se la podía apreciar con claridad.
- Parece el lomo de un elefante dormido – dijo Valentina.
- Es muy buena la imagen, eh – celebró Javier. Ya le habían comentado que a ella le gustaba la literatura.
Cuando pisaron el pavimento de la ruta, detuvieron el paso. El silencio era ensordecedor. No se escuchaba nada de nada. Se miraron entre ellos y sonrieron de modo contenido para no romper ese hechizo casi inexplicable. Los cuatro vivían en la ciudad, y si bien los chicos habían ido a varios campamentos con sus colegios, nunca antes habían estado en un paraje rural, tan alejado de las luces y los ruidos de la vida urbana.
- Lo del puma que dice el abuelo es cualquiera – soltó Ema.
- ¿Qué cosa? –quiso saber su hermana.
- Que puede haber alguno por acá, a la noche.
- No creo, no –se sumó Javier -. Y aparte no se olviden que acá o cualquier otro lado, los animales tienen mucho más miedo de nosotros que nosotros de ellos.
- Mmm… no sé, eh –dijo Ema, que era petiso y petacón y fanático de Lanús y el Instagram.
- Yo si aparece uno corro hasta donde no me den las patas –dijo Tupak, y el resto largó una carcajada que tuvo mucho de gracia pero también de nervios.
El aire estaba helado. Los cuatro estaban enfundados en los camperones de tela de avión, tan típicos en la ciudad, tan poco frecuentes en la zona. Los varones más jóvenes tenían puesto un “cuellito”, que es como una bufanda pero más corta y menos anticuada, que se agarra al cuello. Valentina tenía guantes en las manos y polainas de lana en los pies. Javier un gorro de lana del altiplano, con orejeras y figuras rupestres. La luz plateada que bañaba la zona era tan intensa que podían distinguir una piedra entre los yuyos. O contar las ramas del árbol que estaba cincuenta metros ruta adentro, duro como un espantapájaros. O los tres hilos de alambre que separaban el campo del asfalto.
- Si soplase viento nos estaríamos congelando –supuso Javier.
- Está muy linda la noche – apuntó Valentina, que tenía el pelo largo hasta el ombligo y que hacía un rato, en la casa, había sorprendido al resto de los adultos, luego de la cena, en el momento que Javier preguntó “¿quién viene a caminar por la ruta con la luz de la luna?” y ella, sin esperar ni medio segundo, levantó la mano alzada y un convincente “Yoooo”.
Efectivamente, la noche era inmejorable. La temperatura debía morder el cero del termómetro que el abuelo tenía adosado al marco de la puerta de la cocina, pero se tornaba tolerable si uno estaba bien abrigado.
- Respiren hondo, sientan la pureza del aire – propuso Javier, antes de inhalar el aire frío, enviarlo con ganas hacia sus pulmones y luego de retenerlo con los ojos cerrados, largarlo hacia la noche, sin apuro.
El resto lo imitó. Luego Ema se frotó las manos. Tupak se las entibió, con la boca, después de ponerlas en forma de olla. Al soplar, se armó una nube de humo azul oscuro a su alrededor.
- Creo que nunca estuve en un lugar donde el aire esté tan limpio – dijo Ema.
- Y tan frío – aportó Tupak.
- Y tan lechoso –aportó ella.
- ¿Qué es eso? –la cargó el hermano mayor.
- ¿Blanco? – la apoyó Tupak.
- Blanco, sí – confirmó ella.
- Como los colmillos de un puma – se rió Javier. Pero de inmediato se dio cuenta que el chiste no había generado gracia, sino más bien lo contrario. Entonces agregó: - Vamos, che. No está bueno que le teman a lo desconocido. No siempre tiene por qué significar una amenaza o un peligro.
Ema propuso caminar por la ruta, en dirección al vado que había mencionado el abuelo. El resto estuvo de acuerdo, a pesar de que los adultos de la casa habían pedido que no se alejen del puente. Los primeros treinta metros, hasta llegar a la curva, los hicieron en silencio. A su izquierda, en la parte más elevada del campo de rastrojos, el blanco de la lona plástica de una solitaria silobolsa brillaba como un diamante. A su derecha, y algo alejado por la curva que hacía el terreno, estaba el cauce del río. Los pastizales y las colas de zorro parecían pintados. La quietud era total. Cada tanto se levantaba una brisa casi imperceptible –y helada, eso sí- que le acariciaba los cachetes de la cara a los cuatro aventureros.
- ¿Ustedes se vendrían a vivir a un lugar como éste cuando sean abuelos? – preguntó Javier.
- Yo sí –dijo Valentina, con una sonrisa -. Me encanta San Luis.
- Yo también vendría – coincidió Javier.
- Vos ni en pedo –lo cruzó su hijo.
- ¿Por?
- Porque no quiero que estés tan lejos.
- Eh, pero vos ya vas a estar grande y vas a estar haciendo tu vida – se metió Ema.
- Claro, cuando yo me jubile vas a tener como cuarenta años, probablemente algún hijo, o hija. O dos. Incluso tres –tiró, divertido.
- No importa. No da que te vayas.
- Sos un grande, Tupa – se conmovió Ema y le acarició la espalda con la mano-. A mí me da cosa ver al abuelo una vez por año, dos como mucho, pero lo banco. Ahora lo veo bien, dejó de fumar, está menos cascarrabias. Cada vez que venimos nos da de morfar sin parar.
- Si no se iba de la ciudad, se enfermaba del todo -sentenció la nieta.
- Es verdad –coincidió su hermano.- Acá se armó el taller y hasta se colgó el banderín de Lanús. Le faltamos nosotros, pero tiene todo lo demás.
Desde el punto en el que estaban parados se podía apreciar, cincuenta metros más adelante, la pendiente de la ruta, y el vado: el lugar exacto en el que el arroyo pasaba por encima del asfalto. A sus costados crecía una maleza más tupida que en el puente.
- ¿Vamos? – insistió Javier, con el brazo en dirección a la bajada. Por efecto de la luz plateada, se le notaban las arrugas que le ganaban la zona de los ojos. También el lunar que tenía en el pómulo derecho desde el día que había nacido, hacía ya unos 45 años.
- Vamos, dale – Ema estaba muy motivado. Era el mayor y no estaba dispuesto a mostrar ningún signo de debilidad.
- Vamos pero después nos volvemos, eh –aceptó Tupak.
El grupo volvió a ponerse en movimiento, siempre con las manos en los bolsillos y los ojos bien abiertos. La imagen que se formaba frente a sus ojos podría formar parte de un capítulo de la serie Walking Dead, en la que los zombies deambulan por los restos de las ciudades y carreteras de un mundo devastado por una epidemia. Javier pensó en mencionar la historia, pero prefirió callar. El vuelo de una bandada de cardenales les cortó la respiración. Pasaron rasantes, en dirección al sur y el sonido de sus graznidos perduró en el aire durante varios segundos.
El árbol que había más adelante, al igual que los que crecían en una elevación que había por encima del cauce del arroyo, tenían el color gris de la ceniza. Los pastizales y cardos –porque se trataba de una zona árida, y la sequía se profundizaba en invierno por la falta de lluvias- parecían vizcachas paradas en sus dos patas, en estado de alerta por la inédita presencia de los visitantes nocturnos.
- Desde acá ya no se van las luces de la casa –avisó Valentina, cuando llegaron a destino.
- Qué importa –dijo Ema.
- No importa, no. Solo hice la observación.
- Importa porque se ve mejor aún el cielo –dijo Tupak, con la cabeza tirada para atrás y los ojos perdidos en la noche.
El agua del arroyo cruzaba la ruta de derecha a izquierda. El caudal tendría unos diez centímetros de altura y recorría la zona sin prisa y sin pausa. Para pasar al otro lado, había que pegar unos saltos arriba unas bases de cemento rectangulares, que alguna vez habrían sostenido un paso peatonal.
- ¿Quién se anima? – desafió Tupak.
- Yo – dijo su padre.
- Y yo – sumó ella.
- Vos no –la frenó el hermano-. Te vas a caer y te vas a empapar. Después los viejos me cagan a pedos a mí.
En el momento que Javier saltó por encima de los dos primeros bloques de cemento, algo se sacudió en los pastizales del lado derecho de la ruta, por donde venía el arroyo. Se trataba de una zona en la que la vegetación era más densa y más alta. Los chicos, mudos, endurecieron todos los músculos de sus cuerpos.
- Volvé, Papá.
- Deber haber sido un cuis, no se asusten -dijo Valentina.
- Qué es un cuis – dijo Ema.
- Es un tipo de roedor que anda por el campo –explicó la hermana -. En el fondo de lo del abuelo vi por lo menos dos.
Tenía razón Tupak. En ese punto del paseo los aventureros podrían haber visto y disfrutado la mayor cantidad de estrellas de sus vidas. Una constelación pinchaba con miles de agujeritos el telón azul oscuro que tenían sobre las cabezas, y conformaba una especie de red interminable de líneas, figuras y puntos de distintos tamaños. Pero estaban muy entretenidos con el cruce del vado. En especial Javier, que sin que nadie lo esperase, pegó otros cuatro saltitos consecutivos, con la gracia de un malabarista, y en seguida pisó la tierra húmeda del otro lado del arroyo.
Mientras el único adulto del grupo celebraba su proeza a los gritos y con los brazos levantados, del otro lado del arroyo, la maleza volvió a sacudirse a la derecha de los chicos. Con más fuerza que la primera vez.
- ¡Papá volvé!
- ¿Qué pasa? -dijo Javier, mientras imitaba un bailecito a lo jugador de fútbol colombiano.
- ¡Sos un tarado, papá, acá cerca nuestro se está moviendo algo! - Tupak había retrocedido sobre sus pasos.
- No pasa nada, amigo -lo quiso contener Ema.
- Qué no, andá a ver ahí cerca del arroyo.
- Yo voy -dijo Valentina, mientras se dirigía a la zona en la que se había movido la maleza.
Javier se había agachado y con las dos manos armaba un cuenco con para probar el agua helada del arroyo. Parecía una liebre. El sonido del movimiento del agua, en aquel lugar era más estridente que en la zona del puente, y producía una especie de ensoñación. Luego de atravesar el vado, el cauce del arroyo zigzagueaba hasta perderse en la negrura plateada del monte.
- ¡Venía para acá, nena! -le gritó el hermano mayor, pero Valentina ya se había metido entre los pastizales, y se abría camino con una rama que había levantado a un costado de la ruta.
La campera inflable de la nena, de color claro, ahora brillaba como una pantalla de cine en la que se proyectaba una película en blanco y negro. El pelo largo y lacio, le cubría parte de la espalda. Caminaba con prudencia pero también con convicción. Desde lo alto de la colina en la que había quedado la casa, llegó el ladrido de los dos perros del vecino del abuelo, y en seguida, con un efecto retardado, el motor de una motito, que se alejaba de la zona. Pero enseguida la quietud y el silencio volvieron a apoderarse del lugar.
Valentina llegó al lugar en el que se había sacudido la maleza. Primero revolvió los yuyos hacia los costados, siempre con el palo en la mano, y luego de dar una media vuelta, se agachó. Los pastizales volvieron a moverse, aunque en menor medida que las otras dos veces. A Ema y a Tupak les pareció escuchar, también, una especie de gemido.
El frío, la noche limpia, el manto de luz blanca sobre el monte, todo parecía parte de una película.
- Chicos, vengan –dijo ella.
- Vos estás mal de la cabeza -le dijo el hermano.
- No seas tarado. Te lo vas a perder.
- Acompañame, dale -le dijo a Tupak y lo agarró del brazo.
Javier reapareció con un salto y un grito que sobresaltó a todos. Incluso al puma de unos cincuenta o sesenta kilos, con cabeza de gato, que se había rendido a los pies de Valentina por las caricias que le estaba haciendo detrás de las orejas. Los tres varones quedaron paralizados, bajo la luz lechosa. Hechizados.
El gato-puma se paró sobre sus patas, se arqueó como un acordeón y erizó hasta su último pelo. Había una clara desproporción entre el cuerpo y su cabeza. El animal tenía bigotes blancos, puntiagudos. Patas largas y vigorosas, asentadas sobre unas garras anchas y filosas. Un hocico oscuro, y cuyas fosas nasales se abrían y cerraban como el latido de un corazón. Sus ojos –que parecían dos diamantes de fuego- se concentraban en la esfera blanca luminosa del cielo.
De repente la criatura elevó su lomo y lo arqueó para rozar a las piernas de Valentina. Ella volvió a acariciarlo. Y él, otra vez, volvió a fijar sus ojos en el planeta blanco. Los tres varones estacados al suelo de tierra reseca, cardos y yuyos, y observaban azorados el pelaje marrón claro de la bestia, que por efecto de la luz blanca que los rodeaba, parecía dorado. Cuando volvió a moverse de modo ondular por las caricias de Valentina, ellos realizaron una mueca parecida a una sonrisa.
- Este debe ser el puma que mencionaba el abuelo -arriesgó ella.
- Pero no es un puma –dijo su hermano.
- Qué mierda es -dijo Tupak, mientras se acercaba para tocarlo.
- No sé, pero es una dulzura -dijo el padre, mientras le pasaba una mano por la cabeza de gato.
Al principio parecía el silbido de una tímida brisa, pero a los pocos segundos se tornó más claro: era el grito de un ave que, al pasar por encima de sus cabezas, vieron que era un pichón de cóndor. Fue ahí que el gato-puma levantó el cogote, como buscando una señal en el cielo estrellado y azul, y en un abrir y cerrar de ojos, luego de emitir un aullido que pareció el lamento de un bebé, salió disparado a la velocidad de la luz, en dirección al monte.
Los paseadores nocturnos se miraron aunque no dijeron una palabra. Otra vez el silencio, la noche helada, el vapor que salía despedido de sus bocas. Luego de un par de segundos, Javier rompió el hechizo al formar una visera con su mano izquierda y contemplar la sierra, a lo lejos. Tupak volvió a soplarse las manos. Ema se agachó para ver si el animal había dejado algún rastro.
- No vas a encontrar nada –dijo la hermana -. No existen los gatos-pumas.
Leer más...